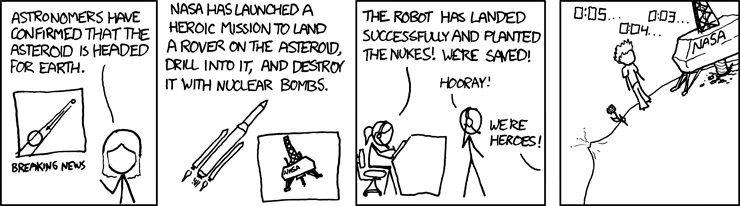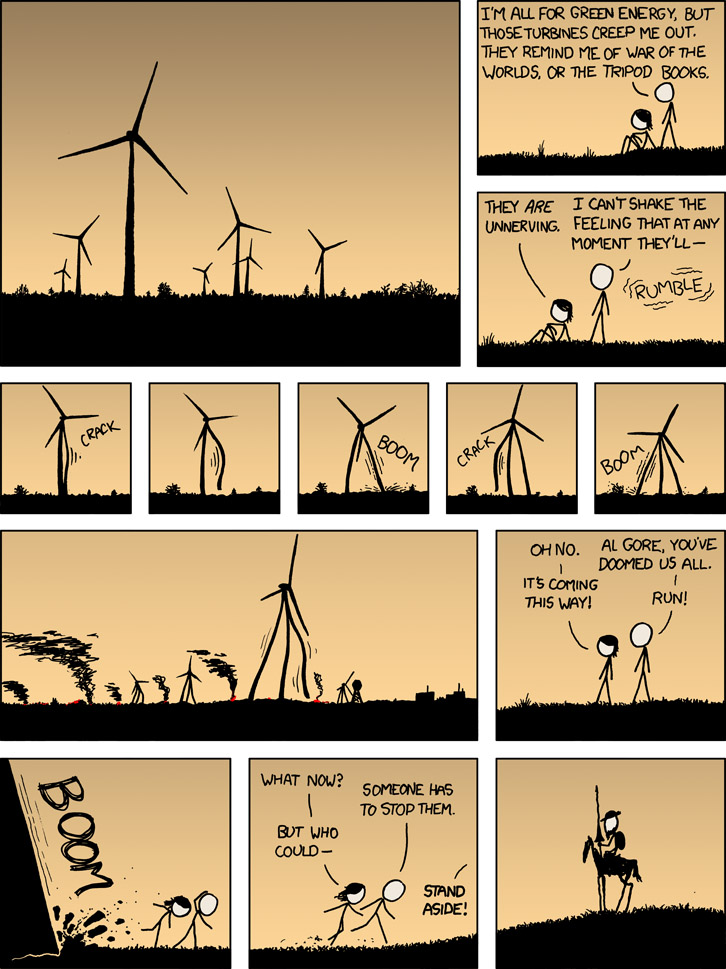Artículo de Marcos Giralt Torrente publicado hoy en
El País.
Berlín en construcción
Diez años después de que la ciudad volviera a ser la capital de Alemania, hay quienes se preguntan si no ha llegado el momento de detener los proyectos mastodónticos. Y se deje así de temer un futuro que no llega.
Cualquiera que haya vivido durante un tiempo en Berlín conoce la mezcla de orgullo y fatalismo con respecto al futuro que los berlineses sienten por su ciudad. Desde los tiempos inmediatos a la caída del muro, en los que se convirtió en un territorio sin ley donde casi todo el mundo se beneficiaba de algún subsidio y los espacios culturales alternativos, las galerías, los clubes nocturnos florecían en cada esquina, los berlineses han vivido sabiendo que las cosas debían cambiar y temiendo al mismo tiempo que lo hicieran.
Veinte años después de la caída del muro y diez después de que Berlín haya vuelto a ser la capital de Alemania, las cosas, ciertamente, han cambiado. Durante 40 años, desde la creación de la República Democrática de Alemania (RDA) hasta su colapso, se habló de Berlín como de una ciudad dividida. La realidad era algo más ingrata. Si hubiese sido sólo una ciudad dividida habría bastado con la eliminación de la separación física para que sus dos partes se reintegraran y lo cierto es que ha sido necesario mucho más. Berlín eran dos ciudades que se miraban de reojo tratando de seducirse pero que en términos prácticos vivían de espaldas. Distintas redes de saneamientos, distintas redes eléctricas, distintas redes de metro cruzaban su subsuelo, y otro tanto sucedía en la superficie con todo lo que hace funcionar una ciudad.
Antes siquiera de que empezase el megalómano proyecto de reconstrucción que tanta atención viene despertando, hubo que armonizar infraestructuras que se daban por duplicado y que en el caso del este estaban en muchos casos obsoletas. Para todo ello hicieron falta dinero sin límite, mucho tiempo y el esfuerzo de conciliar puntos de vista diversos. Por ejemplo: ¿puede una ciudad de tres millones y pico de habitantes como tiene Berlín permitirse el lujo de mantener cuatro grandes óperas abiertas? La razón económica y muchos alemanes de otras regiones que con sus impuestos sufragan ese lujo dirán que no, pero, a cambio, innumerables berlineses sostendrán lo contrario.
Como desde hace años reconocen los políticos que la llevaron a cabo, la reunificación alemana ha sido mucho más difícil de lo que nunca se pensó, y eso atañe también a la ciudad de Berlín. Se ha dotado al este del país de infraestructuras equiparables y en muchos casos superiores a las del oeste, pero la brecha económica entre ambas zonas sigue ahí porque, desmantelada la anticuada industria de la Alemania comunista, el motor económico de la Alemania unida sigue en el oeste. Mientras, en el este el paro se desorbita, un millón y medio de sus habitantes ha emigrado al otro lado, los pisos vacíos proliferan y en algunas ciudades se ha empezado a pagar a los inquilinos para que no los abandonen. El mundo al revés. Así las cosas, es inevitable que muchos se pregunten con nostálgico rencor si no había nada aprovechable en el sistema de la RDA, si era necesario pulverizarla y engullirla como botín de guerra.
Esa pregunta está también en boca de muchos berlineses, pues Berlín es a todos los efectos una ciudad del este y ha sufrido quizá como ninguna las paradojas de la reunificación. Endeudada hasta lo inimaginable, sin industria ni casi recursos propios, con una economía basada en los servicios, Berlín es la capital más pobre de Alemania. Algo que no pueden ocultar ni las mastodónticas intervenciones urbanísticas, como Potsdamer Platz, con las que se han rellenado los grandes vacíos de las antiguas zonas fronterizas, ni las obras a cargo de mediáticos arquitectos diseminadas aquí y allá, ni la voluntad política, que hay detrás, de convertirla en una gran metrópoli europea en competencia directa con París o Londres. De momento no sólo la demografía se empecina en incumplir ese objetivo: también el dinero, que no llega con la fluidez esperada. En un principio, pareció lógico que si el parlamento, la cancillería y los ministerios regresaban a la ciudad, las grandes empresas harían lo mismo. Diez años después, han sido muy pocas las que lo han hecho y no parece que el ritmo se acelere en un futuro. ¿Tiene sentido empeñarse en construir una ciudad distinta de la existente si no hay fuerzas económicas que la demanden? ¿Es legítimo seguir endeudándola y gastando fondos federales y europeos por la ensoñación de que Alemania vuelva a contar con una capital a la altura de su poderío?
Dejando a un lado las nostalgias de salón y las rabietas más o menos utópicas, prácticamente nada de lo que se ha hecho en estos años en Berlín ha estado exento de polémica. Es sin embargo el debate arquitectónico y urbanístico el que más enconamientos ha suscitado. Los bandos han sido siempre dos. A un lado, el poder, quienes han tomado las decisiones, y, al otro, un conglomerado de opositores que defienden causas diversas. Están quienes reivindican que a la hora de construir la ciudad se primen los intereses de los ciudadanos y no los de los inversores privados a los que, en su búsqueda de dinero, las autoridades han cedido terrenos públicos; están quienes preferirían que no se hiciese nada, temerosos de que, cuando Berlín sea una capital más, con la eliminación de sus peculiaridades desaparezca aquello que aún hace de ella la ciudad más confortable y barata de Europa; están quienes protestan porque, por el camino, se esté destruyendo el patrimonio arquitectónico de la antigua RDA para sustituirlo por obras de muy dudosa valía, y están quienes cuestionan, tachándolo de conservador y antihistórico, todo el plan urbanístico de la ciudad. Ese plan, forjado por quien fuera durante quince años su arquitecto jefe, Hans Stimmann, a partir del concepto de "reconstrucción crítica" desarrollado por Josef Paul Kleihues para la Exposición Internacional de Arquitectura de 1984-1987, ha rehecho Berlín sobre los planos anteriores a la II Guerra Mundial, como si ésta y la etapa comunista no hubieran existido, e imponiendo unas rígidas normas de edificación que vetaban, por ejemplo, el uso del vidrio en las fachadas y limitaban la altura de los edificios salvo en casos muy concretos, como la mencionada Potsdamer Platz, en la que se abrió la mano para seducir a las tres multinacionales que sufragaron el proyecto.
Hoy en día hay en Berlín cuatro debates abiertos que ejemplifican las diferentes sensibilidades en liza: la incesante polémica, a raíz de la demolición del Palacio de la República, sede del antiguo parlamento de la RDA, para construir en su solar, a partir de 2010, un complejo museístico con aires de pastiche que, con un interior pretendidamente contemporáneo, reproducirá en su exterior el antiguo palacio real destruido durante la guerra; las dudas acerca del uso que se dará al inmenso solar que ocupaba el histórico aeropuerto de Tempelhof y que, ante el sospechoso silencio de las autoridades, muchos temen que se privatice; la presión ciudadana para modificar el proyecto Mediaspree, unos terrenos antes públicos a la orilla del Spree, a su paso por el céntrico barrio de Mitte, en los que una corporación de empresas se dispone a edificar un centro de negocios que dificulta el acceso libre al río; y la finalización, en la isla de los museos, del Neues Museum, cuyas ruinas permanecieron abandonadas desde la guerra y que el arquitecto británico David Chipperfield, para disgusto esta vez de los recalcitrantes de la falsificación histórica, que habrían preferido una copia del original neoclásico, ha restaurado devolviendo al edificio su antiguo volumen pero conservando sólo los elementos constructivos y ornamentales de los que quedaba algún resto y completando lo que falta con ladrillo visto y hormigón pulido.
Entre tanto, Berlín sigue construyéndose. Hace poco Luis Feduchi, profesor de arquitectura en Berlín, me decía que hay quien ve en la crisis una esperanza. Quizá, efectivamente, haya llegado el momento de acabar con los mastodónticos proyectos y trabajar, en todo caso, con la humildad conciliadora de Chipperfield. Quizá sea necesaria una pausa, para que la ciudad se reencuentre consigo misma, se acomode, y los berlineses que aún temen un futuro que nunca acaba de llegar dejen de temerlo.
Marcos Giralt Torrente es escritor. Su último libro publicado es Los seres felices (Anagrama).